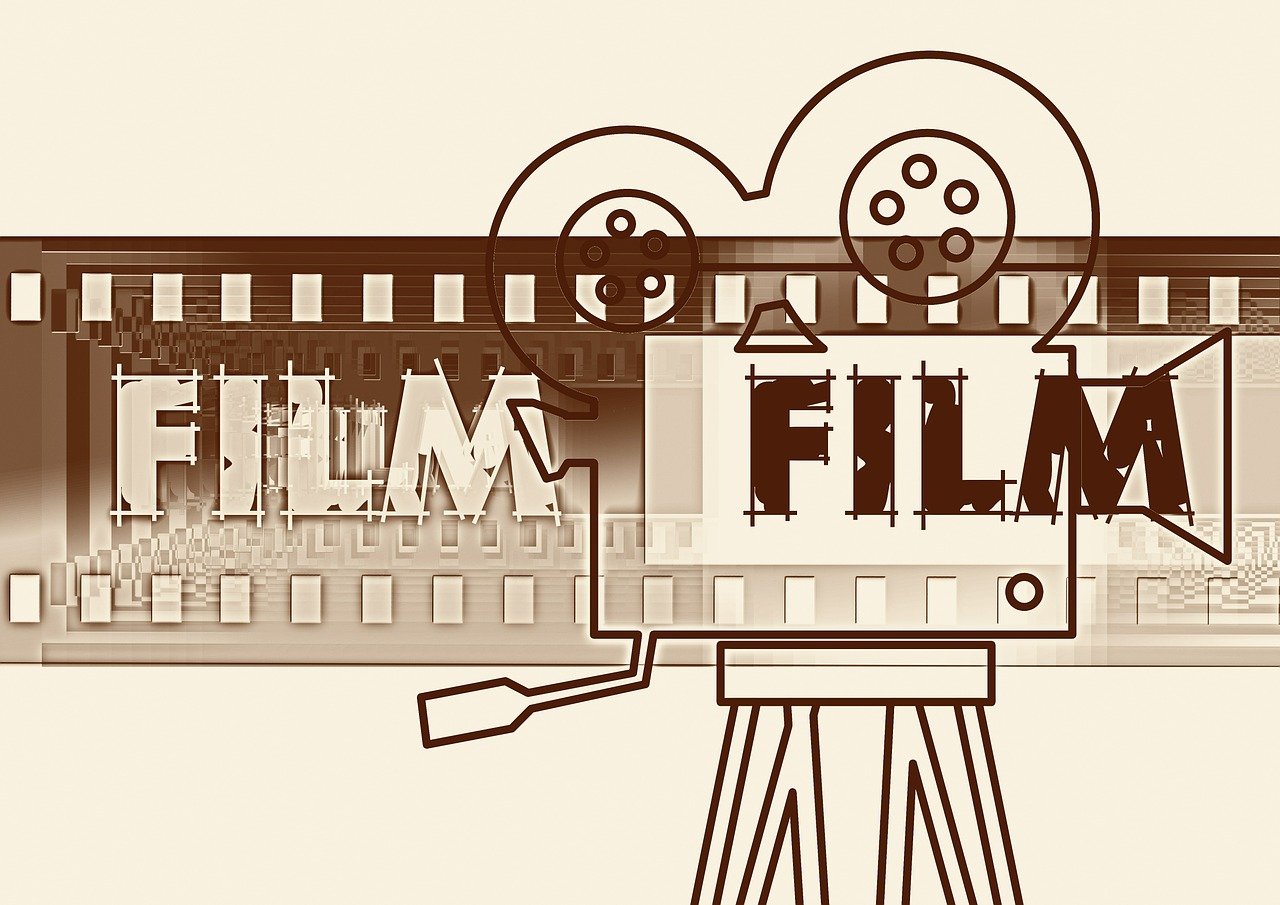Hay películas que envejecen mal y otras que, al envejecer, nos retratan mejor que cuando se estrenaron. La mujer menguante —título español de The Incredible Shrinking Woman (1981)— pertenece a esta segunda especie. En su momento se presentó como una comedia fantástica, heredera lejana de las aventuras de ciencia ficción de los años cincuenta; vista hoy, parece más bien una parábola temprana sobre la domesticación del sujeto moderno, sobre la manera en que el confort y la abundancia empezaron a reducirnos sin que nos diéramos cuenta.
El guion, firmado por Jane Wagner, pareja creativa y vital de Lily Tomlin, parte de un hecho tan absurdo como inquietante: una ama de casa suburbial, tras exponerse a una combinación de productos químicos domésticos, comienza a encogerse. La premisa podría haber servido para una película de terror o una fábula moral sobre la ciencia desatada; sin embargo, Wagner y Tomlin optan por la comedia. Una comedia que, a diferencia de las convencionales, no busca la risa evasiva sino una forma de reconocimiento: reírse de la deformación cotidiana que habíamos aceptado como normal.
Lo diminuto como metáfora de lo desmedido
El gesto de reducir físicamente a la protagonista funciona como inversión exacta de su entorno. Cuanto más pequeña se vuelve ella, más gigantesco se muestra el mundo de los objetos. Los envases, los electrodomésticos, los productos de limpieza multiplican su presencia hasta volverse monstruosos. Lo que antes era símbolo de bienestar —la casa ordenada, la cocina reluciente, la despensa llena— se convierte en un paisaje amenazante. El humor de la película nace precisamente de ese desequilibrio: la tragedia se esconde detrás de los colores pastel y los anuncios de detergente.
Visto desde el presente, el argumento resuena como una intuición crítica sobre el capitalismo tardío. La protagonista no mengua por accidente: la devora el sistema de consumo que la rodea. Cada frasco, cada olor artificial, cada promesa de perfección doméstica contribuye a hacerla más pequeña, más dependiente, más invisible. La fantasía de control que vendían los productos de limpieza —esa mujer que podía con todo gracias a la eficacia química— se revela como su contrario: una forma de sometimiento.
La película no pretende aleccionar; se burla. Pero su burla tiene la precisión de quien sabe dónde duele. Detrás del humor, hay una pregunta que todavía nos alcanza: ¿cuánto hemos tenido que reducirnos para adaptarnos a un mundo que nos exige productividad, optimismo y brillo constante?
Lily Tomlin y el arte de la extrañeza lúcida
En el centro de esa historia improbable está Lily Tomlin, que logra lo más difícil: hacer creíble lo inverosímil. Su interpretación no busca la caricatura, sino el desconcierto íntimo. Cuando su personaje empieza a encogerse, Tomlin no reacciona con histeria ni con dramatismo. Sonríe, observa, intenta seguir con su vida. Esa contención —esa calma que parece resignación pero es inteligencia— convierte su personaje en un espejo incómodo.
Tomlin siempre ha poseído una rara habilidad para moverse entre el humor y la melancolía. Su sonrisa no encubre, revela. En La mujer menguante, esa sonrisa sostiene toda la película: le quita gravedad a la catástrofe y, al mismo tiempo, nos impide olvidarla. No hay en ella nada del histrionismo que Hollywood solía reservar para los papeles femeninos cómicos. Es una presencia contenida, casi minimalista, que ilumina la paradoja central del film: la mujer que desaparece físicamente pero empieza, por fin, a verse a sí misma.
Jane Wagner —autora del guion y cómplice de Tomlin en tantos proyectos posteriores— construye un texto que se alimenta de esa sensibilidad. Lo que parecía una historia absurda se convierte, en manos de ambas, en una reflexión sobre la pérdida de identidad en el marco de la vida doméstica. No es casual que la protagonista se llame Pat Kramer, un nombre tan anodino como la existencia que encarna: madre de familia, esposa eficiente, mujer que no se queja. Su «accidente» químico funciona como detonante de una toma de conciencia. Cuanto más encoge su cuerpo, más crece su mirada.
Entre la sátira y la profecía
La película se estrenó en 1981, cuando el optimismo tecnológico convivía con las primeras sospechas sobre el coste humano del progreso. Ronald Reagan acababa de llegar a la Casa Blanca y el consumo prometía ser la nueva religión nacional. En ese contexto, La mujer menguante fue recibida con cierta incomodidad: demasiado excéntrica para el gran público, demasiado comercial para los críticos más politizados. Pero el tiempo le ha dado una lectura distinta. Hoy puede verse como una sátira premonitoria del vacío que se avecinaba, ese que luego llamaríamos «individualismo neoliberal».
Hay una secuencia especialmente reveladora: la protagonista, ya reducida al tamaño de una muñeca, sigue preocupándose por la cena y por el aspecto de su casa. La cámara se aleja y muestra a su familia viendo la televisión, ajena a su drama. Es la imagen exacta de la invisibilidad femenina en la cultura doméstica de posguerra, llevada al extremo del absurdo. Pero también, y esto la salva de la desesperanza, una parodia: una risa que desactiva la solemnidad con la que solemos abordar lo trágico.
En el fondo, la película habla de la pérdida de escala. No solo de una mujer, sino de toda una sociedad que ya no distingue lo importante de lo accesorio. Nos hemos acostumbrado a vivir rodeados de excesos —de estímulos, de productos, de información— y, paradójicamente, nos sentimos cada vez más pequeños. Lo increíble no es que Pat Kramer encoja: lo increíble es que su mundo siga tan grande, tan intacto, tan seguro de sí mismo.
Comedia como refugio y denuncia
Wagner y Tomlin eligen la comedia no como evasión, sino como lenguaje moral. La risa, en su sentido más hondo, es un instrumento de resistencia. Reír es, en esta película, una forma de supervivencia ante lo que no se puede controlar. Esa elección estética la vincula con una tradición de humoristas estadounidenses que hicieron del absurdo una forma de crítica: de Chaplin a Nichols y May, de Elaine May a Mel Brooks. Pero en Tomlin hay una diferencia esencial: su humor no busca la transgresión por la transgresión, sino la lucidez. Es una ironía compasiva, que mira de frente la fragilidad humana sin regodearse en ella.
El tono cómico suaviza la distopía, sí, pero también la hace más accesible. Nadie quiere ver una tragedia doméstica sobre el colapso del sentido; todos aceptamos una farsa de tamaño variable. La película aprovecha esa distracción para infiltrarse en la conciencia del espectador. Lo que parece una anécdota fantástica termina siendo una metáfora social: el precio de la adaptación, la renuncia silenciosa al propio tamaño simbólico.
La herencia de una fábula química
Más de cuarenta años después, La mujer menguante sigue siendo una rareza en el cine estadounidense. Ni completamente feminista ni del todo posmoderna, ni sátira pura ni comedia familiar. Su rareza es su valor: anticipa temas que luego recorrerían el cine de los ochenta y noventa —la ansiedad ecológica, la despersonalización, la identidad de género— sin enunciar ninguno de ellos de manera explícita. Todo está sugerido en la imagen de esa mujer diminuta desplazándose entre los objetos de consumo, intentando que su familia la escuche.
Es una película que, sin proclamarlo, cuestiona la idea misma de progreso. No hay villanos externos: el enemigo está en la normalidad. En ese sentido, la historia de Pat Kramer podría leerse como una alegoría sobre cualquier forma de invisibilización: la que sufren las mujeres, los mayores, los trabajadores precarios o, simplemente, quienes no entran en la medida estándar de éxito. Su mensaje persiste: cuando el entorno se impone a la persona, la reducción es inevitable.
La sonrisa que queda
Al final, lo que permanece de La mujer menguante no es la moraleja ni la trama, sino la expresión de Lily Tomlin: esa sonrisa que «te calma y te da una bofetada de realismo sin, aparentemente, grandes esfuerzos». En ella se concentra la paradoja de toda su carrera: la ternura que no excluye la crítica, la ironía que no necesita elevar la voz. Es una sonrisa que mira de reojo a un mundo saturado de promesas, consciente de que la grandeza humana puede caber en algo muy pequeño.
Quizá las malas lenguas tengan razón y La mujer menguante pertenezca al género fantástico. Pero si lo es, se trata de un fantástico doméstico, casi invisible, donde lo sobrenatural no viene de fuera sino de dentro. La verdadera mutación no es el cambio de tamaño, sino el despertar que provoca. A veces, encogerse es la única manera de volver a ocupar el espacio justo.
Te puede interesar:
– Grace & Frankie
– Grandma. Un viaje emocional con Lily Tomlin al volante
– Una familia moderna, de Helga Flatland